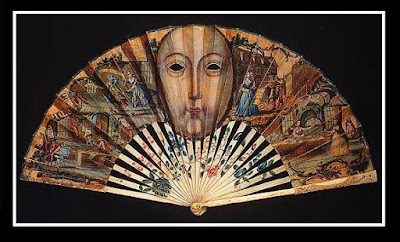Por fin tocar hablar de moda masculina.
Hoy os traigo unas reseñas a los inicios de dos tocados muy masculinos que aún hoy día están en uso, aunque no en la misma medida que en su época.
Los protagonistas de este "Rincón de moda" son:
el sombrero de copa y el bombín.
El primer sombrero de copa fue lucido por el mercero John Hetherington en 1797, causando un gran revuelo y conmoción en la sociedad del siglo XVIII.
Según un periódico local: "Los transeúntes volvían la vista. Varias mujeres se desmayaron, los niños gritaron, los perros aullaron y el brazo de un recadero se rompió cuando fue pisoteado por la muchedumbre asustada".
Aunque este relato parezca exagerado, Hetherington fue llevado a juicio por lucir "una alta estructura que tiene un lustre brillante deliberado para asustar a la gente".
Fue declarado culpable y condenado a pagar una multa de 50 libras.
Lo que él había diseñado era una modificación del sombrero de equitación, con ala mas ancha y alargado en la zona superior.
En 1823, Antoine Gibus modificó este diseño añadiéndole un marco interno con unas bisagras lo que lo transformó en un sombreo plegable.
Este sombrero era utilizado en la ópera y para viajar; de esta forma se podía viajar más fácilmente con él y durante la ópera se guardaba en un compartimento debajo del asiento.
El material preferido para su realización era la piel de castro debido a sus propiedades impermeables.
No fue hasta 1850 cuando este tipo de sombrero masculino alcanzaría popularidad; fue gracias el príncipe Albert , que lo empezó a utilizar poniéndolo de moda y convirtiéndolo en un símbolo de estatus social.
Hacia 1900 este sombrero se hacía con seda y era llevado solo en ocasiones especiales.
En 1930 volvió a resurgir en la moda masculina gracias al cine. Fred Astaire, Gary Cooper, Marlene Dietrich, entre otros , volvieron a ponerlo de moda en sus películas.
Al mismo tiempo que el sombrero de copa se colaba en los armarios de los caballeros gracias a un príncipe en 1850, el segundo conde de Leicester, Thomas Coke, estaba a punto de hacer un encargo muy especial en la sombrerería Mr. Coke de la calle St. James´s Street.
Su encargo consistía en un sombrero para sus guardabosques que fuera cómodo y no se enganchase en las ramas de los árboles.
Nacería entonces el bombín y lo haría de las manos de los sombrereros James y George Lock, que lo bautizarían por sus características como "sombrero de hierro".
El bombín era duro y protegía la cabeza de los guardabosques contra los golpes de las ramas mientras montaban a caballo.
Los Lock enviaron su diseño a los sombrereros Thomas y William Bowler que realizaron el prototipo.
El "sombrero de hierro" sería llamado mas tarde en inglés "bowler", por el apellido de sus fabricantes; nombre que se sigue utilizado desde entonces.
Ganó renombre hacia finales del siglo XIX al ser una opción intermedia entre la formalidad del sombrero de copa usado por las clases altas, y la naturalidad de los sombreros blandos de fieltro usados por las clases medias y bajas.
Se convirtió en el sombrero tradicional de los caballeros de la ciudad de Londres llegando a ser un icono cultural inglés.
Sin embargo, los ingleses dejaron de usarlo de forma habitual en los años 60.
El primer sombrero de copa fue lucido por el mercero John Hetherington en 1797, causando un gran revuelo y conmoción en la sociedad del siglo XVIII.
Según un periódico local: "Los transeúntes volvían la vista. Varias mujeres se desmayaron, los niños gritaron, los perros aullaron y el brazo de un recadero se rompió cuando fue pisoteado por la muchedumbre asustada".
Aunque este relato parezca exagerado, Hetherington fue llevado a juicio por lucir "una alta estructura que tiene un lustre brillante deliberado para asustar a la gente".
Fue declarado culpable y condenado a pagar una multa de 50 libras.
Lo que él había diseñado era una modificación del sombrero de equitación, con ala mas ancha y alargado en la zona superior.
En 1823, Antoine Gibus modificó este diseño añadiéndole un marco interno con unas bisagras lo que lo transformó en un sombreo plegable.
Este sombrero era utilizado en la ópera y para viajar; de esta forma se podía viajar más fácilmente con él y durante la ópera se guardaba en un compartimento debajo del asiento.
El material preferido para su realización era la piel de castro debido a sus propiedades impermeables.
No fue hasta 1850 cuando este tipo de sombrero masculino alcanzaría popularidad; fue gracias el príncipe Albert , que lo empezó a utilizar poniéndolo de moda y convirtiéndolo en un símbolo de estatus social.
Hacia 1900 este sombrero se hacía con seda y era llevado solo en ocasiones especiales.
En 1930 volvió a resurgir en la moda masculina gracias al cine. Fred Astaire, Gary Cooper, Marlene Dietrich, entre otros , volvieron a ponerlo de moda en sus películas.
.jpg) |
| Fred Astaire |
 |
| Marlene Dietrich |
Su encargo consistía en un sombrero para sus guardabosques que fuera cómodo y no se enganchase en las ramas de los árboles.
Nacería entonces el bombín y lo haría de las manos de los sombrereros James y George Lock, que lo bautizarían por sus características como "sombrero de hierro".
El bombín era duro y protegía la cabeza de los guardabosques contra los golpes de las ramas mientras montaban a caballo.
Los Lock enviaron su diseño a los sombrereros Thomas y William Bowler que realizaron el prototipo.
El "sombrero de hierro" sería llamado mas tarde en inglés "bowler", por el apellido de sus fabricantes; nombre que se sigue utilizado desde entonces.
Ganó renombre hacia finales del siglo XIX al ser una opción intermedia entre la formalidad del sombrero de copa usado por las clases altas, y la naturalidad de los sombreros blandos de fieltro usados por las clases medias y bajas.
Se convirtió en el sombrero tradicional de los caballeros de la ciudad de Londres llegando a ser un icono cultural inglés.
Sin embargo, los ingleses dejaron de usarlo de forma habitual en los años 60.